M42: La Gran Nebulosa de Orión
Publicado el 20 diciembre, 2010 por bitacoradegalileo
Guarderías de cientos de estrellas recién nacidas, vecinas de otras enanas marrones muy frías, discos protoplanetarios que quizás  sueñen con un lejano futuro de verdor y vida, intensos y violentos vientos estelares lanzados tres mil veces más veloces que el sonido, radiaciones ultravioleta, cúmulos de estrellas dentro de una colosal nube de gas y polvo, ondas de choque, protoestrellas y quién sabe qué otros inciertos fenómenos
sueñen con un lejano futuro de verdor y vida, intensos y violentos vientos estelares lanzados tres mil veces más veloces que el sonido, radiaciones ultravioleta, cúmulos de estrellas dentro de una colosal nube de gas y polvo, ondas de choque, protoestrellas y quién sabe qué otros inciertos fenómenos celestes, en una imagen tan distante como los tiempos en que Sheherezade dormía al amparo de mil y una noches, bajo la danza que ejecutaba el frío cielo del Invierno: Estamos en la Gran Nebulosa de Orión.
celestes, en una imagen tan distante como los tiempos en que Sheherezade dormía al amparo de mil y una noches, bajo la danza que ejecutaba el frío cielo del Invierno: Estamos en la Gran Nebulosa de Orión.
La nebulosa es también conocida como M42, pues es ése su número en el catálogo de objetos molestos confeccionado por Charles Messier, aunque también ostenta el de NGC1976, denominación que nadie utiliza, y es un objeto apasionante. Personalmente, no hace falta que les confiese mi debilidad hacia ella, pues es notorio que elegí su imagen como logo (wordpress lo llama gravatar) para esta bitácora.
 Como M42 puede observarse a simple vista, aunque a veces puede ser confundida con una estrella, casi siempre supone un regalo para mis ojos cuando observo los cielos desde el patio trasero de mi casa, donde suelo pasar algunos ratos (menos de los que quisiera) en compañía de entes tan distantes en el espacio y sin embargo tan cercanos, mientras Chica, la perrita, duerme tranquila entre las patas del trípode. La Nebulosa de Orión siempre me ha cautivado, aún antes de conocer su
Como M42 puede observarse a simple vista, aunque a veces puede ser confundida con una estrella, casi siempre supone un regalo para mis ojos cuando observo los cielos desde el patio trasero de mi casa, donde suelo pasar algunos ratos (menos de los que quisiera) en compañía de entes tan distantes en el espacio y sin embargo tan cercanos, mientras Chica, la perrita, duerme tranquila entre las patas del trípode. La Nebulosa de Orión siempre me ha cautivado, aún antes de conocer su enorme interés astrofísico y evolutivo y la he añorado en las noches de verano, la hora del Escorpión, enemigo irreconciliable del Gigante Cazador. Este interés no es único en mí, y se repite en muchos aficionados y profesionales de la Astronomía, hasta el punto de ser considerado el objeto celeste favorito por muchos de ellos.
enorme interés astrofísico y evolutivo y la he añorado en las noches de verano, la hora del Escorpión, enemigo irreconciliable del Gigante Cazador. Este interés no es único en mí, y se repite en muchos aficionados y profesionales de la Astronomía, hasta el punto de ser considerado el objeto celeste favorito por muchos de ellos.
Situada sobre el ecuador celeste, que no es sino la proyección sobre los cielos del propio ecuador terrestre, la Constelación de Orión es uno de los asterismos más conocidos de todos, y ya fue objeto de un extenso informe en estas páginas, titulado Orión, la Catedral del Cielo.  Betelgeuse (Alpha Orionis) y Rígel (Beta Orionis) están entre las diez estrellas más brillantes de todo el Cielo nocturno, y sin embargo no pueden competir en popularidad con el Cinturón de Orión, conocido hasta el último rincón del orbe con el familiar nombre de «Las Tres Marías», cuya estrella más occidental, Mintaka, apenas se desvía un tercio de grado del mismo ecuador celeste. Es por eso por lo que la Constelación de Orión puede ser divisada prácticamente desde todo el planeta, desde los aledaños del Polo Norte hasta la mismísima Antártida, pues los hombros (Betelgeuse y Bellatrix) del Gigante son boreales mientras que las piernas (Rígel y Saiph) son australes.
Betelgeuse (Alpha Orionis) y Rígel (Beta Orionis) están entre las diez estrellas más brillantes de todo el Cielo nocturno, y sin embargo no pueden competir en popularidad con el Cinturón de Orión, conocido hasta el último rincón del orbe con el familiar nombre de «Las Tres Marías», cuya estrella más occidental, Mintaka, apenas se desvía un tercio de grado del mismo ecuador celeste. Es por eso por lo que la Constelación de Orión puede ser divisada prácticamente desde todo el planeta, desde los aledaños del Polo Norte hasta la mismísima Antártida, pues los hombros (Betelgeuse y Bellatrix) del Gigante son boreales mientras que las piernas (Rígel y Saiph) son australes.
Precisamente el Cinturón (las tres estrellas de la izquierda en la fotografía de arriba) será la referencia más útil para la localización de la Gran Nebulosa (a la derecha en la fotografía), que es la parte central de una formación dispuesta de norte a sur, debajo de él y que recibe el nombre de La Espada de Orión.
Toda la zona pertenece a un complejo aún mayor, que se extiende por toda la constelación a lo largo de más de 10º, particularmente visible en el infrarrojo. El Bucle de Barnard, la Nebulosa Cabeza de Caballo, la Nebulosa de De Mairan (M43) y la propia M42 forman parte, entre otros, de este complejo sistema.
 Claramente discernible en el centro de la Espada, al sur de las tres estrellas del Cinturón (que, además de Las Tres Marías, también son conocidas como Los Tres Reyes Magos), se sitúa M42, La Gran Nebulosa de Orión, visible como un objeto no estelar incluso en los cielos de la ciudad no excesivamente iluminados. Entre los meses de noviembre y marzo, puede encontrarse a simple vista, aunque de forma difusa. Con ayuda de binoculares incluso podrá distinguirse un grupito de cuatro estrellas en su interior, en forma de trapecio (el Cúmulo de Theta Orionis, o cúmulo del Trapecio), sobre el que volveremos más abajo, dada su enorme trascendencia.
Claramente discernible en el centro de la Espada, al sur de las tres estrellas del Cinturón (que, además de Las Tres Marías, también son conocidas como Los Tres Reyes Magos), se sitúa M42, La Gran Nebulosa de Orión, visible como un objeto no estelar incluso en los cielos de la ciudad no excesivamente iluminados. Entre los meses de noviembre y marzo, puede encontrarse a simple vista, aunque de forma difusa. Con ayuda de binoculares incluso podrá distinguirse un grupito de cuatro estrellas en su interior, en forma de trapecio (el Cúmulo de Theta Orionis, o cúmulo del Trapecio), sobre el que volveremos más abajo, dada su enorme trascendencia.
Aunque es la región de formación estelar más cercana a nosotros, M42 está situada a unos 1.270 años-luz del Sistema Solar, y a pesar de esa enorme distancia, ocupa en el cielo un ángulo superior a 60′ de  grado (la Luna llena ocupa 30′), porque su tamaño es enorme: Mide más de 227.000 billones (sí, con b) de kilómetros de un extremo a otro, lo que significa que un rayo de luz tarda 24 años en atravesarla. En ella se distingue una zona más oscura, arriba a la izquierda, que se interna hacia el centro de la nebulosa, y que recibe el nombre de la boca del pez. Al final de ésta senda, se encuentra el cúmulo del Trapecio. Las zonas extremas,
grado (la Luna llena ocupa 30′), porque su tamaño es enorme: Mide más de 227.000 billones (sí, con b) de kilómetros de un extremo a otro, lo que significa que un rayo de luz tarda 24 años en atravesarla. En ella se distingue una zona más oscura, arriba a la izquierda, que se interna hacia el centro de la nebulosa, y que recibe el nombre de la boca del pez. Al final de ésta senda, se encuentra el cúmulo del Trapecio. Las zonas extremas, iluminadas, se llaman alas, y la prolongación hacia el sureste es la espada (no confundir con la Espada de la constelación). La parte brillante bajo el Trapecio es la estocada y la región menos luminosa, más extensa, se llama Vela.
iluminadas, se llaman alas, y la prolongación hacia el sureste es la espada (no confundir con la Espada de la constelación). La parte brillante bajo el Trapecio es la estocada y la región menos luminosa, más extensa, se llama Vela.
La porción desgajada en la parte superior mereció una atención diferenciada por parte de Charles Messier, y es M43 (a la derecha). Se llama Nebulosa de De Mairan, en honor de Jean-Jacques Dortous de Mairan, que es el nombre del astrónomo que la descubrió.
 La Nebulosa de Orión no aparece referenciada en fuentes antiguas. Ptolomeo y Al Sufi la ignoran, pero también Tycho Brahe y Johannes Bayer, que le asignó el nombre Tetha Orionis, como a una estrella más. Ni siquiera Galileo hace mención alguna de ella, a pesar de haber observado la zona entre 1610 y 1617 y haber descubierto, al
La Nebulosa de Orión no aparece referenciada en fuentes antiguas. Ptolomeo y Al Sufi la ignoran, pero también Tycho Brahe y Johannes Bayer, que le asignó el nombre Tetha Orionis, como a una estrella más. Ni siquiera Galileo hace mención alguna de ella, a pesar de haber observado la zona entre 1610 y 1617 y haber descubierto, al  parecer, tres de las estrellas del Trapecio. Tal ausencia de noticias hace pensar en que M42 no era tan brillante en esos tiempos, y que ha ido ganando en luminosidad conforme se han ido creando más estrellas en su interior. Es el abogado francés Nicolas-Claude Fabri de Peiresc quien, en 1610, reconoce su condición de nebulosa por vez primera. Hodierna hace el primer dibujo, y también la reproducen William Herschel, Lord Rosse y Charles Messier, entre otros. En 1880, Henry Draper
parecer, tres de las estrellas del Trapecio. Tal ausencia de noticias hace pensar en que M42 no era tan brillante en esos tiempos, y que ha ido ganando en luminosidad conforme se han ido creando más estrellas en su interior. Es el abogado francés Nicolas-Claude Fabri de Peiresc quien, en 1610, reconoce su condición de nebulosa por vez primera. Hodierna hace el primer dibujo, y también la reproducen William Herschel, Lord Rosse y Charles Messier, entre otros. En 1880, Henry Draper  publica la primera astrofotografía de la Nebulosa de Orión. El objeto ha seguido siendo estudiado sin descanso, provocando la fascinación de cuantos dirigieron el tubo de su telescopio hacia él y a partir de 1.993, el Telescopio Espacial Hubble ha incrementado notablemente nuestros conocimientos sobre la nebulosa, descubriendo en su interior discos protoplanetarios y enanas marrones, entre otras aportaciones.
publica la primera astrofotografía de la Nebulosa de Orión. El objeto ha seguido siendo estudiado sin descanso, provocando la fascinación de cuantos dirigieron el tubo de su telescopio hacia él y a partir de 1.993, el Telescopio Espacial Hubble ha incrementado notablemente nuestros conocimientos sobre la nebulosa, descubriendo en su interior discos protoplanetarios y enanas marrones, entre otras aportaciones.
 Es controvertida la razón que movió a Messier a incluir este objeto en su catálogo, junto con M43 (Nebulosa de De Mairan), M44 (el Pesebre) y M45 (las Pléyades), todos ellos objetos bien conocidos e imposible de catalogar como «molestos» en la búsqueda de cometas, pues ése es y no otro el cometido del catálogo por él confeccionado. Se especula con que Messier quiso superar, para su primera edición, al catálogo de Lacaille, que incluye 42 objetos astronómicos del Hemisferio Sur.
Es controvertida la razón que movió a Messier a incluir este objeto en su catálogo, junto con M43 (Nebulosa de De Mairan), M44 (el Pesebre) y M45 (las Pléyades), todos ellos objetos bien conocidos e imposible de catalogar como «molestos» en la búsqueda de cometas, pues ése es y no otro el cometido del catálogo por él confeccionado. Se especula con que Messier quiso superar, para su primera edición, al catálogo de Lacaille, que incluye 42 objetos astronómicos del Hemisferio Sur.
En esencia, M42 es una gran nube turbulenta de gas y polvo, que constituye lo que los astrónomos llaman región HII, esto es, hidrógeno atómico ionizado que, al colapsar contrayéndose por la gravitación, forma estrellas muy masivas, responsables de una alta radiación ultravioleta, y que excitan al gas circundante, haciéndolo brillar en forma de nebulosa difusa.
En concreto, y en el interior de la Nebulosa de Orión, se encuentra una agrupación de unas 2.000 estrellas, en un diámetro de tan sólo 20  años-luz, entre las que destaca el Cúmulo del Trapecio, compuesto fundamentalmente por cuatro estrellas dispuestas en forma de esa figura geométrica, y que también se llama Cúmulo de Tetha Orionis. Al descubrirse sus tres primeras componentes, fue la segunda estrella múltiple conocida, tras Mizar y Alcor, en la constelación de la Osa Mayor. La cuarta estrella, llamada «D», completó el trapecio, pero a ésta siguieron otras más tenues. Hoy sabemos además que algunas de ellas son estrellas dobles, y en concreto A y B son binarias eclipsantes tipo Algol.
años-luz, entre las que destaca el Cúmulo del Trapecio, compuesto fundamentalmente por cuatro estrellas dispuestas en forma de esa figura geométrica, y que también se llama Cúmulo de Tetha Orionis. Al descubrirse sus tres primeras componentes, fue la segunda estrella múltiple conocida, tras Mizar y Alcor, en la constelación de la Osa Mayor. La cuarta estrella, llamada «D», completó el trapecio, pero a ésta siguieron otras más tenues. Hoy sabemos además que algunas de ellas son estrellas dobles, y en concreto A y B son binarias eclipsantes tipo Algol.
Las emisiones de estas estrellas, en forma de líneas espectrales Hidrógeno-alfa, que tienen lugar a determinada longitud de onda  (656.3 nanometros) producen una luz verdosa que durante un tiempo se especuló con que podrían deberse a un nuevo elemento químico desconocido, al que se quiso bautizar como «nebulium», por haberse encontrado en una nebulosa. Los avances de la física atómica pudieron ofrecer otras explicaciones del fenómeno que, sin embargo, no puede ser reproducido en el laboratorio, y sólo son posibles en el espacio profundo.
(656.3 nanometros) producen una luz verdosa que durante un tiempo se especuló con que podrían deberse a un nuevo elemento químico desconocido, al que se quiso bautizar como «nebulium», por haberse encontrado en una nebulosa. Los avances de la física atómica pudieron ofrecer otras explicaciones del fenómeno que, sin embargo, no puede ser reproducido en el laboratorio, y sólo son posibles en el espacio profundo.
Observaciones recientes del Telescopio Espacial Hubble (HST) muestran que la fábrica de estrellas no cesa su producción dentro de  M42. Es posible que esta febril actividad termine por hacer desaparecer a la nebulosa, y se origine un cúmulo a la manera de las Pléyades, con estrellas jóvenes, del tipo OB, es decir, de estas dos clases
M42. Es posible que esta febril actividad termine por hacer desaparecer a la nebulosa, y se origine un cúmulo a la manera de las Pléyades, con estrellas jóvenes, del tipo OB, es decir, de estas dos clases  espectrales, muy calientes y brillantes. Claro que esto no ocurrirá mañana. Ni pasado mañana. Pero, de momento, el HST ya ha detectado hasta 150 discos protoplanetarios, que son el paso previo para la formación de sistemas planetarios alrededor de esas jovencísimas estrellas. El estudio de la evolución de estos discos servirá para resolver muchas de las incógnitas en relación con el origen de nuestro propio Sistema Solar. Pero hay más: El HST
espectrales, muy calientes y brillantes. Claro que esto no ocurrirá mañana. Ni pasado mañana. Pero, de momento, el HST ya ha detectado hasta 150 discos protoplanetarios, que son el paso previo para la formación de sistemas planetarios alrededor de esas jovencísimas estrellas. El estudio de la evolución de estos discos servirá para resolver muchas de las incógnitas en relación con el origen de nuestro propio Sistema Solar. Pero hay más: El HST también ha descubierto enanas marrones dentro de la Nebulosa de Orión, algunas de ellas orbitando en forma de sistemas dobles. Estos objetos son estrellas fallidas que, al no tener masa suficiente, no pudieron alcanzar la fusión nuclear necesaria, y son extremadamente frías a pesar de su juventud. 50 veces más grandes que Júpiter, pero con sólo un 5 % de la masa del Sol, podrían constituirse en el eslabón perdido en los distintos procesos evolutivos experimentados por la estrella y el planeta.
también ha descubierto enanas marrones dentro de la Nebulosa de Orión, algunas de ellas orbitando en forma de sistemas dobles. Estos objetos son estrellas fallidas que, al no tener masa suficiente, no pudieron alcanzar la fusión nuclear necesaria, y son extremadamente frías a pesar de su juventud. 50 veces más grandes que Júpiter, pero con sólo un 5 % de la masa del Sol, podrían constituirse en el eslabón perdido en los distintos procesos evolutivos experimentados por la estrella y el planeta.
En el interior de la nebulosa se han registrado velocidades relativas del orden de 10 km/s, con zonas de hasta 50 km/s, además de fuertes 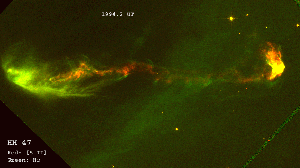 radiaciones ultravioleta, que los astrónomos han centrado en la región donde se encuentra Theta1 Orionis C, la componente más brillante del cúmulo del Trapecio. Las estrellas más jóvenes y masivas despiden un viento estelar (pulse sobre la imagen superior derecha para animarla) consistente en núcleos de átomos de Hidrógeno, o sea, protones, a
radiaciones ultravioleta, que los astrónomos han centrado en la región donde se encuentra Theta1 Orionis C, la componente más brillante del cúmulo del Trapecio. Las estrellas más jóvenes y masivas despiden un viento estelar (pulse sobre la imagen superior derecha para animarla) consistente en núcleos de átomos de Hidrógeno, o sea, protones, a  velocidades superiores a 1.000 kilómetros por segundo (más de 3.600.000 km/h). Este viento estelar (que en el caso del Sol provoca la formación de la cola de los cometas, a pesar de ser mucho más débiles) colisiona con enorme violencia contra las capas más exteriores de polvo y de gas, haciendo que se contraigan y provocando un gran aumento de la presión, y finalmente el colapso de la nube, acelerando con ello la formación de nuevas estrellas. Estas ondas de choque se manifiestan en forma de enormes arcos en la zona de colisión.
velocidades superiores a 1.000 kilómetros por segundo (más de 3.600.000 km/h). Este viento estelar (que en el caso del Sol provoca la formación de la cola de los cometas, a pesar de ser mucho más débiles) colisiona con enorme violencia contra las capas más exteriores de polvo y de gas, haciendo que se contraigan y provocando un gran aumento de la presión, y finalmente el colapso de la nube, acelerando con ello la formación de nuevas estrellas. Estas ondas de choque se manifiestan en forma de enormes arcos en la zona de colisión.
En cuanto a su observación y fotografía por los aficionados, como apuntamos más arriba, no ofrece mayores dificultades para localizarla,  en el centro de la Espada de Orión, bajo el asterismo de las tres estrellas del Cinturón. La magnitud visual de la nebulosa es de +3.0 y la del Cúmulo del Trapecio de +4.0, así es que cualquier pequeño telescopio, e incluso unos binoculares, serán suficientes para su contemplación. Naturalmente, instrumentos de mayor potencia ofrecerán más detalles en la nebulosa y más estrellas en el cúmulo. Para terminar, una curiosidad: La precesión de los equinoccios hará que dentro de 12.000 años haya alcanzado la declinación de -52º, así es que sólo será visible a partir del paralelo 38º N, resultando inaccesible al norte de Túnez, para la mayor parte de América del Norte y para las regiones septentrionales asiáticas.
en el centro de la Espada de Orión, bajo el asterismo de las tres estrellas del Cinturón. La magnitud visual de la nebulosa es de +3.0 y la del Cúmulo del Trapecio de +4.0, así es que cualquier pequeño telescopio, e incluso unos binoculares, serán suficientes para su contemplación. Naturalmente, instrumentos de mayor potencia ofrecerán más detalles en la nebulosa y más estrellas en el cúmulo. Para terminar, una curiosidad: La precesión de los equinoccios hará que dentro de 12.000 años haya alcanzado la declinación de -52º, así es que sólo será visible a partir del paralelo 38º N, resultando inaccesible al norte de Túnez, para la mayor parte de América del Norte y para las regiones septentrionales asiáticas.
En fin, he querido mostrarles mi nebulosa (y la de otros muchos), no sólo enseñándoles la fachada, sino también los ricos tesoros que alberga en su interior. Y aunque sé que desde allí no se verá el patio trasero de mi casa, y puede que ni siquiera puedan distinguirse las luces del barrio en el que vivo, yo la sigo admirando cada vez que los Cielos me lo permiten. Eso fue todo.
Volver al principio del artículo.
Volver al principio de la bitácora.
Ir al Índice Temático.














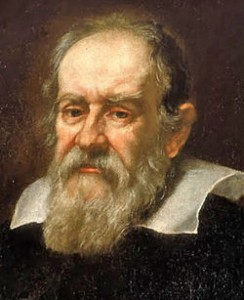
Últimos comentarios